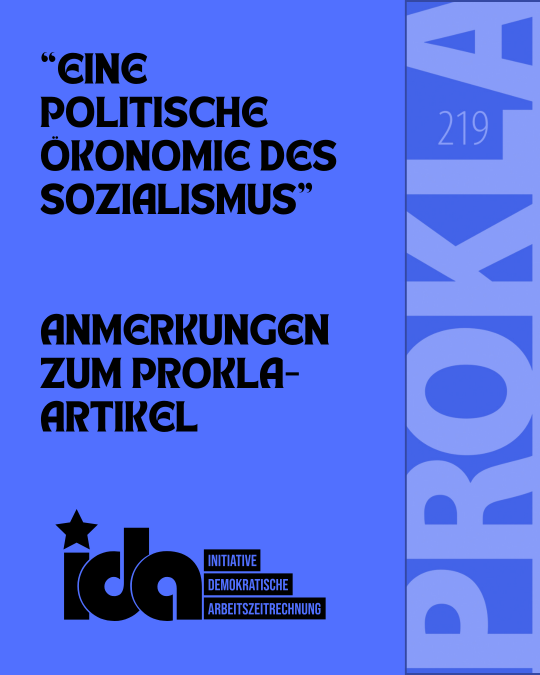Comentarios sobre el artículo de Prokla de IDA: Economía planificada democrática a la luz del cálculo del tiempo de trabajo.
Este es un artículo invitado de Hermann Lueer. El texto hace referencia a nuestro artículo en Prokla del 2 de junio de 2025. Los artículos invitados no reflejan necesariamente la posición de IDA. Siempre agradecemos la presentación de contribuciones invitadas sobre el tema del cálculo del tiempo de trabajo para su publicación. El artículo fue traducido al español con la ayuda de inteligencia artificial.
1. El papel del tiempo de trabajo socialmente promedio
En la página 396 comenzáis hablando de las empresas autogestionadas y su cálculo del tiempo de trabajo:
“las empresas autogestionadas también tienen la iniciativa y una autonomía considerable en la elaboración de sus planes. … El número total de horas recogido en el plan (se refiere aquí a planes empresariales individuales) puede dividirse por la cantidad de productos planificada, resultando así un esfuerzo de trabajo por producto medido en horas. Esto constituye el valor de entrega del producto.” (p. 396)
Esto no es correcto, como vosotros mismos escribís en la página 397:
“No es el tiempo de trabajo individual el que determina el valor de entrega de los productos, sino el tiempo de trabajo promedio socialmente determinado de manera cooperativa.” (p. 397)
Quien lea vuestra primera página sobre los principios básicos entenderá hasta ese punto que el esfuerzo de trabajo empresarial por producto en horas determina su valor de entrega. Eso llevaría a que todos quieran abastecerse en la empresa con el “precio” más bajo, lo cual llevaría al absurdo a toda la cooperación.
La frase correctora en la página 397, que es importante para la comprensión de los principios básicos, se relativiza además por el uso del modo subjuntivo en la frase anterior:
“Además, las empresas pueden calcular así esfuerzos promedio para productos de la misma clase y entregar estos productos también a precios ‘cooperativos’ promediados.”
Más allá de estas imprecisiones en la exposición del cálculo del tiempo de trabajo, me hubiera parecido positivo que explicaran con más detalle la diferencia en la mediación a través del tiempo de trabajo promedio socialmente determinado, es decir, el concepto de trabajo directamente social. Esto también se aplica a la crítica apenas sugerida a las importantes “diferencias con conceptos pequeño-burgueses y proudhonianos del cálculo del tiempo de trabajo”.
Después de todo, seguramente el 90 % de los lectores de Prokla son partidarios de variantes modernas de esa idea (palabra clave: “Fairtrade”).
Me refiero a la observación de que, en una economía de mercado, la conexión social del trabajo se establece a espaldas de los miembros de la sociedad a través de la competencia, haciendo que el trabajo productivo desvalorice el trabajo improductivo. En cambio, sobre la base del cálculo del tiempo de trabajo, el tiempo de trabajo individual se reconoce directamente como social al recibir cada miembro de la sociedad, que contribuye con una hora de trabajo, un producto equivalente a una hora de trabajo promedio social – independientemente de si su eficiencia es mayor o menor que la eficiencia promedio social.
Las diferencias en la productividad individual se compensan dentro de la cooperación sobre la base del cálculo del tiempo de trabajo mediante la contabilidad pública.
La diferencia con los conceptos pequeño-burgueses y proudhonianos del cálculo del tiempo de trabajo, o con el idealismo de los conceptos Fairtrade, radica en que los defensores del intercambio justo quieren abolir, junto con la competencia (“valor verdadero” / “precios justos”), el único regulador que en una sociedad de productores de mercancías interdependientes les indica a los miembros de la sociedad, mediante la valorización o desvalorización de sus mercancías, lo que la sociedad necesita o no necesita.
Estos conceptos reflejan una falta de comprensión de las leyes de funcionamiento del modo de producción capitalista.
Así como no se puede abolir el catolicismo nombrando al “verdadero” papa, tampoco se pueden eliminar las consecuencias de la producción mercantil capitalista mediante la imposición del “verdadero valor”.
(Más ampliamente en: MEW 20, p. 278 ss.; MEW 4, p. 98 ss. y 563 ss.; L.L. Men, ¿Qué es el socialismo?, p. 21 ss.)
2. El papel de la contabilidad pública
La tarea esencial de la contabilidad pública – determinar el tiempo de trabajo promedio social y, sobre esta base, establecer los valores de compensación por grupo o tipo de producto – no aparece en vuestro texto. Vosotros indicáis como su función principal:
“… en ella se presentan, revisan y aprueban los planes de producción de las distintas empresas.”
Cuando mencionáis el tiempo de trabajo promedio social, es solo en el sentido de que las empresas agrupadas en asociaciones sectoriales podrían calcularlo.
La contabilidad pública, tal como la describís – “revisar y aprobar los planes de producción presentados” – solo puedo imaginarla como una mega-agencia. ¿Realmente debería cada plan empresarial, incluida cualquier adaptación durante el año, ser revisado y aprobado por una instancia superior? ¿Dónde queda entonces la autogestión empresarial?
Creo que mezcláis los niveles empresarial y social en lo que respecta a la contabilidad. Esto también se refleja en la siguiente frase, donde atribuís activos a las empresas:
“Si finalmente se aprueban los planes, las empresas reciben de la contabilidad pública el correspondiente saldo horario para adquirir medios de producción y materias primas y remunerar a su personal.”
¿Cómo se supone que funcione esto? ¿Qué hace el proveedor con ese saldo horario con el que se le paga? ¿Paga con él a sus empleados y proveedores? Sería como un dinero bancario circulante. ¿O ese saldo se extingue en manos del proveedor? Entonces, ¿para qué lo necesita?
Sobre la base de medios de producción socializados no pueden existir activos empresariales.
Probablemente, en vuestra aplicación tuvisteis que contabilizar activos empresariales, ya que se basa en una contabilidad del tiempo de trabajo de tipo privado. Pero en los “principios básicos” se da por hecho que los medios de producción están socializados.
A continuación, intento describir desde mi perspectiva las funciones de la contabilidad pública y la relación entre contabilidad pública y empresas autogestionadas para clarificar mis objeciones.
Todo comienza con el registro de las empresas en la contabilidad pública. Es decir, si se suma una nueva empresa productiva o de servicios, primero debe solicitar su inclusión en la contabilidad pública. Esto se asemeja al procedimiento capitalista, en el que las empresas presentan su plan de negocios a los bancos para obtener un crédito.
Si se reconoce la utilidad social de la empresa, la contabilidad pública abre en su libro principal un círculo contable para la nueva empresa. En él, todos los movimientos se contabilizan de forma descentralizada por la propia empresa.
Sobre esta base, las empresas actúan – al igual que en el capitalismo – de forma completamente autónoma. Elaboran sus planes anuales, contratan personal y establecen las relaciones necesarias con sus proveedores. Producen sus productos y los entregan directamente a los centros de distribución correspondientes o, en el caso de pedidos directos, a los consumidores finales.
La compensación entre empresas y sus proveedores se lleva a cabo dentro del círculo contable correspondiente del libro principal de la contabilidad pública.
Los tiempos de trabajo promedio por producto se determinan anualmente a través de la contabilidad pública o los órganos sectoriales, basándose en los planes anuales o en datos empíricos.
Dependiendo de cuánto se desvíe la productividad de una empresa respecto al promedio, surgen excedentes o déficits dentro de sus círculos contables, que se equilibran en el libro principal de la contabilidad pública.
Se trata únicamente de una compensación a nivel social. No se transfieren activos desde la contabilidad pública hacia las empresas ni entre ellas.
Así, las empresas actúan independientemente del proceso de compensación social. No obstante, se controlan de forma autónoma con base en la contabilidad pública. Para ello, cuentan con el apoyo de los órganos de la contabilidad pública, que intervienen con consejos o críticas en caso de desviaciones dudosas o déficits perjudiciales para el conjunto.
En el caso extremo, si se pone en duda la utilidad social de una actividad empresarial, la contabilidad pública puede denegar su compensación social cerrando su círculo contable.
3. Trabajo privado versus trabajo social
Escribís casi de pasada:
“Nada impide, por ejemplo, incluir también el trabajo doméstico en el cálculo del tiempo de trabajo.”
No estoy de acuerdo.
Si, por ejemplo, cuido a mis hijos en casa, cocino, hago las compras, paso la aspiradora y recibo certificados de trabajo por ello, ¿puedo entonces acceder a productos de la producción “social”? No, porque eso perturbaría el equilibrio entre la contribución necesaria de trabajo y el consumo.
Según el cálculo del tiempo de trabajo, primero tendría que registrarme como empresa. Entonces podría recibir certificados por pasar la aspiradora y, al mismo tiempo, ofrecerlo como producto. Pero eso sería absurdo en trabajos cuyo resultado yo mismo consumo.
Si ofreciera a mi pareja pasar la aspiradora a cambio de certificados y él me ofreciera lavar los platos a cambio, sería igualmente absurdo.
Sin una línea divisoria clara entre trabajo privado y social, el cálculo del tiempo de trabajo no puede funcionar. Podría imaginarme la siguiente delimitación: el trabajo que se realiza para uno mismo o dentro del entorno cercano es privado. El trabajo realizado en beneficio de la sociedad anónima en general es potencialmente reconocible como trabajo social.
En este contexto, también debe considerarse que la asignación típica del trabajo doméstico según el género, propia de la relación de producción capitalista, perderá en gran medida su importancia con la implementación del “principio de la hora igual”.
Diferencias socialmente relevantes en trabajos domésticos, como el cuidado de ancianos o de niños, podrían compensarse – de forma similar a subsidios de cuidado o ayudas familiares – mediante una reducción del FIK (fondo de ingreso colectivo). Sin embargo, si se aplicara esto de forma general al trabajo doméstico, el FIK sería negativo. Eso equivaldría al fracaso del cálculo del tiempo de trabajo.
4. Bienes públicos
Siempre me resulta sorprendente que casi todos los que apoyan el cálculo del tiempo de trabajo como una relación de producción entre personas libres e iguales, quieran abolirlo de inmediato sustituyéndolo en gran medida por bienes públicos.
“Productos y servicios sin contraprestación… Esto incluye inicialmente a las empresas que abastecen a la población con bienes de primera necesidad, como vivienda, calefacción, suministro eléctrico, atención sanitaria, educación, formación, y posiblemente también alimentos básicos, etc.”
Con esta frase estáis muy cerca del modelo de Sutterlütti y Meretz, aunque lo criticáis con razón.
En lugar de una relación directa entre productor y producto, la producción y distribución se regularían moralmente mediante la “solidaridad” o políticamente mediante instancias superiores.
¿Por qué no defendéis con más fuerza el cálculo del tiempo de trabajo como herramienta útil? Solo este permite a los miembros de la sociedad gestionar de forma autónoma y racional su relación de producción con respecto al esfuerzo y al rendimiento social.
Es contradictorio exigir libertad y, al mismo tiempo, ignorar la realidad. Solo en una sociedad en la que las personas disponen conscientemente de sus relaciones de producción es posible la libertad.
Si una sociedad, por ejemplo, declara el agua o la electricidad como bienes públicos, no desaparece el trabajo necesario para su provisión, sino únicamente la transparencia sobre él.
Entonces se actúa racionalmente con el agua o la electricidad como con el aire: la moral sustituye al uso racional y responsable mediante llamamientos al ahorro.
El apoyo a la ampliación de los bienes públicos en lugar del cálculo del tiempo de trabajo abre la puerta a quienes propagan la racionamiento “por el bien del pueblo” frente a la autogestión.